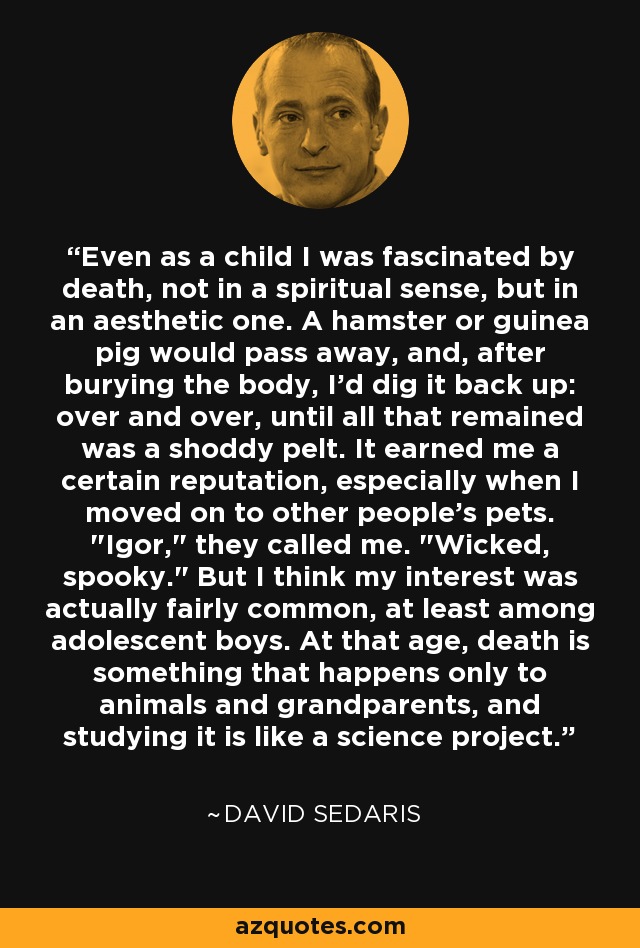-
Ya de niño me fascinaba la muerte, no en un sentido espiritual, sino estético. Se me moría un hámster o una cobaya y, después de enterrar el cadáver, volvía a desenterrarlo: una y otra vez, hasta que lo único que quedaba era un pellejo de mala calidad. Eso me granjeó cierta reputación, sobre todo cuando pasé a ocuparme de las mascotas de otras personas. "Igor", me llamaban. "Malvado, espeluznante". Pero creo que mi interés era en realidad bastante común, al menos entre los chicos adolescentes. A esa edad, la muerte es algo que sólo les ocurre a los animales y a los abuelos, y estudiarla es como un proyecto de ciencias.